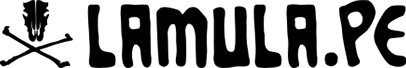Corazón Serrano y el goce artístico
Sobre la música popular
Todos buscamos reconocer nuestra tragedia amorosa en la más desgraciada canción de amor. Si ya estamos sufriendo por algún infortunio del corazón, nos gusta que aquél pesar se sienta aún más. Mientras más dolor se albergue, mucho mejor. Pero ¿hasta que punto ser un cortavenas nos impide apreciar el arte en la música?
Ortega y Gasset en su obra "La deshumanización del arte" considera resueltamente que una humanización –una expresa manifestación de dolor, alegría, sensualidad, sufrimiento, deleite– en el arte (música, poesía, pintura, teatro, etc.) evita el verdadero goce artístico.
A ver, un momento, pero cuando uno está tocando fondo ¿a quien le importa el goce artístico? Uno solo quiere sufrir y sufrir con libertad. ¡Pon "Como se olvida"!
“Cómo se olvida un amor, cómo se olvida, después de haberla amado como yo, que le entregué mi corazón y hasta mi vida, y mi última caricia se llevó”.
Más allá de nuestros desconsuelos, una perspectiva crítica al texto nos permitirá, en primer lugar, repensar lo humano en el arte musical y –contrario a lo que el autor busca– valorar lo humano un tanto más; en segundo lugar, sugerir cierta condición en el espectador para la apreciación artística referente a la música popular, en general, algo así como exigencia de estilo para sufrir con estilo, sin considerar, por ello, que el arte musical se haga impopular y mucho menos antipopular.
I. La deshumanización del arte y el goce artístico
Según Ortega y Gasset, para la mayoría de la gente el goce estético no es una actitud espiritual diversa en esencia de la que habitualmente adopta en el resto de su vida. Dicho de otro modo, el objeto de que el arte se ocupa para ellos es el mismo que en la existencia cotidiana (pasiones y sentimientos humanos). En ese sentido, desde el particular punto de vista del común de las personas, el arte sería el conjunto de los medios por los cuales le es proporcionado ese contacto con cosas humanas interesantes, es decir, lo que los lleva a apasionarse y a intervenir sentimentalmente en ellos. Así, el romanticismo ha sido por excelencia el estilo popular.
En contraste al arte popular (arte apasionado), el autor español destacaba que un nuevo estilo de arte debería tender a su deshumanización, esto es, a evitar las formas vivas (representación de lo humano). Desde su perspectiva, el arte tiene que estar apartado de la contaminación de los sentimientos personales.
El pensador madrileño traza una explicación en la música:
Dice: desde Beethoven a Wagner el tema de la música fue una expresión de sentimientos personales –toda la música era melodrama–. Se compuso grandes estructuras de sonido para depositar en ellos su autobiografía (el arte era confesión). Wagner vierte en Tristán su adulterio con Mathilde Wesendonck, y si queremos disfrutar esa obra, se debe, por un par de horas ser nosotros mismos vagamente adúlteros. Para gozar tenemos que llorar y angustiarnos con él.
En contraposición a la música que nos lleva a cortarnos las venas con galletitas de soda, la nueva música tuvo que ser relevada de esos sentimientos privados. Esta fue la obra de Debussy. Gracias a él –señala el autor el español–, se hizo posible escuchar música con serenidad, sin desmayos y lágrimas.
Veamos como el goce humano, desde su óptica, no es un verdadero goce artístico:
"Alegrarse o sufrir con los destinos humanos que, tal vez, la obra de arte nos refiere o presenta, es cosa muy diferente del verdadero goce artístico. Más aún: esa ocupación con lo humano de la obra es, en principio, incompatible con la estricta fruición estética" (Ortega y Gasset, 1925, p. 18).
Hagamos un alto a las ideas del autor ibérico. Hoy casi la totalidad de la música actual está cargada de lo humano, pues lo que se ofrece es un extracto de vida (las tragedias y alegrías nuestras o del prójimo). La música es música realista, y es una en la que se asume el estado de ánimo de lo que se oye para disfrutarla. Al igual que los temas musicales de Wagner, los actuales serían también un melodrama. No obstante, no se puede afirmar que lo humano en el arte musical impida el goce artístico, la haga popular o que esté hecha para las mayorías.
II. Corazón Serrano y la música popular: No solo lo humano.
En nuestro país, la orquesta musical llamada “impopularmente” Corazón Serrano, recientemente, ha adquirido un renombre que es, pues, un fenómeno musical. La triste letra de sus canciones interpretadas por las lindísimas agudas voces de cinco bellas jóvenes –tres de ellas adolescentes y una que ya no está– hace que se conviertan en verdaderas bombas lacrimógenas que nos hacen recordar esos amores ingratos y desdichados que alguna vez tuvimos o que nos rechazan, sumiéndonos en el dolor.
Por ejemplo, la canción “Tu ausencia”.
“No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti, no puedo dejar de amarte, dejarte y hacerte feliz. Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad, me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz. Mi vida se torna triste, la noche me hace llorar, mi almohada esta mojada, ella sabe mi penar”.
Las letras de las canciones de Corazón Serrano están sumergidas –como en el resto géneros–, ciertamente, de realidad vivida, de pasiones y sentimientos. Las más desgarradoras canciones de amor que estas jovencitas entonan se experimentan como goce artístico. La experiencia artística musical es, pues, directamente proporcional al sufrimiento y alegría contenidos en la canción –mira no más la cara de tarado/tarada que pones cuando escuchas una canción y piensas en el “amor de tu vida” o de esa chica o de la que ahora estás enamorado–. Aquí, “Como te olvido”.
“Si hasta ayer me decías que me amabas, qué es lo que pasó; si hasta ayer por mí tu vida dabas, por qué rompes mi corazón”.
Los temas musicales evocan, precisamente, la vivencia humana. No es casualidad que el arte musical popular represente lo humano, por el contrario, está deliberadamente hecho para despertar las pasiones humanas: “para llegar a lo más hondo del sentimiento popular”. Veamos, “Mi corazón está llorándote”.
“En camino de regreso a casa nadie me acompaña ya, y las horas van pasando sin tener con quien hablar. No es posible que esté sola, tengo tanto para dar, porque vivo enamorada y en mi triste soledad. Mi corazón esta llorándote, piensa en ti, piensa en él. Estoy segura que no volverás nunca más, nunca más.”
Ahora bien, no solo es lo humano lo distintivo aquí, pues es un elemento frecuente, sino, por un lado, que no es expresión de lo humano abstracto y, por otro, la peculiaridad de la entonación vocal cuyo despliegue, además, de tener un origen juvenil, invitan a respirar con nitidez el mundo no urbano. Esto es notorio en la canción “Muriendo de amor” interpretado por Edita Guerrero. Ese quiebre melancólico en la letra “y dile que estoy muriendo de amor”, te traslada a un ambiente pastoril, de muros de adobe, campo, leña, árboles y paisajes naturales, donde surgen esos amores inocentes, bienintencionados, pero también con finales tristes. El amor se goza y se sufre ahí y no en otro lugar. No solo es una simple entonación triste, sino es un peculiar y significativo lamento que no se evoca en cualquier lugar. Esto se vuelve a presentar cuando en otra canción se entona: “cómo se olvida un amor, cómo se olvida” (Cómo se olvida-Thamara Gómez) o “ya que te ame más que a mi vida” (Vete-Lesly Aguila). La modulación vocal rememora, en efecto, lo humano, pero no cualquier sufrimiento, sino el de una singular persona, una que no vive en residencias de metrópoli.
III. Metáfora y objetividad
Ante ello, Ortega y Gasset protestaría:
“Eso es una deslealtad (...). Eso es prevalecerse de una noble debilidad que hay en el hombre, por la cual suele contagiarse del dolor o alegría del prójimo” (Ortega y Gasset, 1925, p. 42).
Dejemos a un lado por un momento su reproche.
Si bien se goza artísticamente con el dolor y la alegría que una canción presenta, quizás esa vivencia arrastre a uno a perder de vista el contexto real, incluso lo que la misma música pretende transmitir. La idea no es que se reduzcan los elementos humanos, mejor dicho demasiado humanos, que dominan la producción musical-romántica, como propondría Ortega y Gasset, para alcanzar un real goce artístico. Ciertamente, el placer artístico tiene que ser un placer inteligente, porque entre los placeres los hay los ciegos y los perspicaces, con la finalidad de lograrlo lo mejor es educar al espectador para que, de ese modo, evite entremezclarse con la obra.
Podría ayudar a ello deshumanizar un poco la música, pero no hasta al punto de hacerla impopular. Ahora bien, para deshumanizar hay que estilizar y para estilizar hay que recurrir a la metáfora. Un poco de ella es bueno.
No significa evitar que la obra de arte tenga en lo humano su centro de atención. Tal como se presenta la música actualmente, para que ésta se convierta en objeto de contemplación es menester separarla de nosotros y que deje de formar parte viva de nuestro ser (realidad vivida); pues, cierto es, que también gozamos de nosotros mismos y no de la obra.
"En vez de gozar del objeto artístico, el sujeto goza de sí mismo: la obra ha sido objeto sólo causa y el alcohol de su placer. Y esto acontecerá siempre, que se haga consistir radicalmente el arte en una exposición de realidades vividas" (Ortega y Gasset, 1925, p. 44).
Para vivir el goce artístico se debe estar frente a esa realidad y apreciarla con distancia y así alcanzar objetividad, es decir, no faltarán en la música las pasiones y los sentimientos, pero, evidentemente, esas pasiones y sentimientos pertenecen a un ámbito muy distinto: los sollozos y las risas estéticamente serán algo accesorio en relación a nosotros, más no en relación a la obra. ¿Cómo lograrlo? Creo que es necesario que cuando contemplemos la música no estemos sufriendo o gozando; en este último estado, gozamos de nuestro dolor o alegría identificándolos con la de tema musical. Disfrutémosla estando serenos, sin un “amor” en mente.
IV. "Cuando estás feliz, disfrutas la música; cuando éstas, triste la entiendes", dice el dicho.
Con toda la humanidad que poseen, las canciones que interpreta Corazón Serrano son diferentes; tienen una peculariedad que las hacen distintas a las demás (tampoco lo son todas las letras ni todas las interpretaciones), a otros miles de sufridos coros. Bueno, pues, no importa cuanto proteste Ortega y Gasset, no es una deslealtad.
Si bien ellas despiertan nuestras pasiones, creo que no se trata tanto de comprender nuestra subjetividad, sino sobre todo acercarnos a la vivencia de las gentes, precisamente, de las menos favorecidas.
Por último, el disfrute no está desligado del conocimiento. Los temas musicales gustan muchísimo, y quiero señalar nuevamente que se percibe mejor un más elevado goce artístico cuando se las oyen sin sufrimiento; sí, sin sufrir, sin estar pensado en algún amor. Con lo dicho, sé que no vamos a dejar de flagelarnos, entremezclarnos, pero quizás lo hagamos un tanto conscientes de ello.
A costa de la propuesta de orientación elitista del autor español, lo humano no impide gozar artísticamente.
_____
Nota: Este breve ensayo se elaboró en el II semestre 2013-Curso de Estética.
Referencia bibliográfica: Ortega y Gasset, José, La deshumanización del arte, Madrid: Revista de Occidente, 1925.
Lista de canciones: Cómo se olvida.Tu ausencia. Como te olvido. Mi corazón está llorándote. Muriendo de amor. Vete.